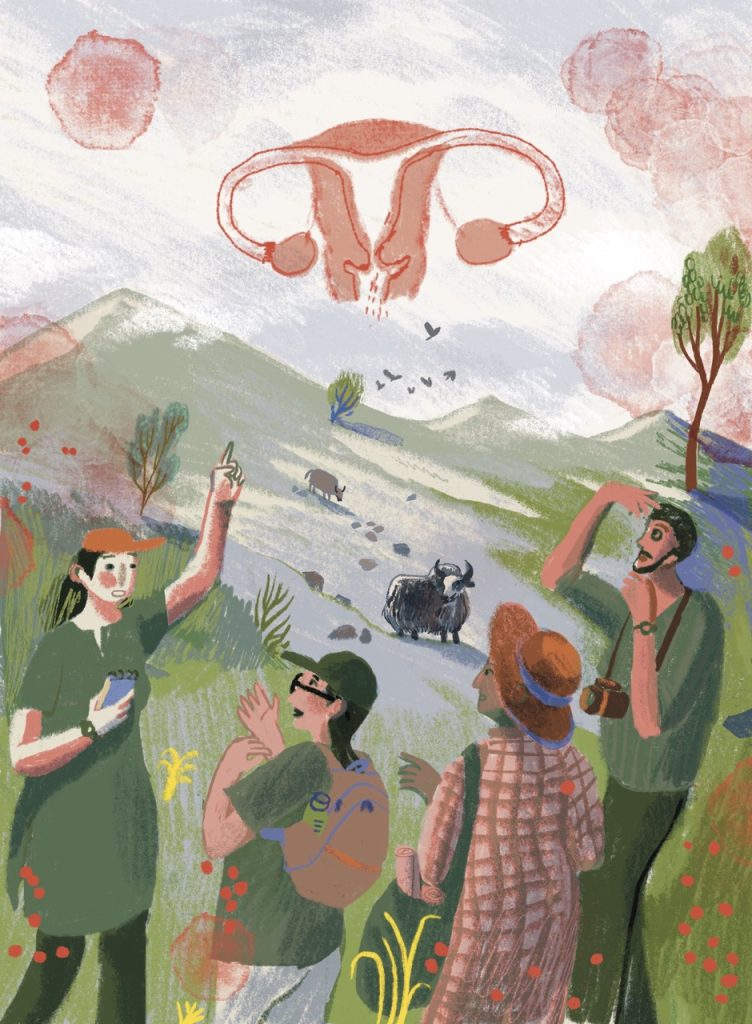This article was translated to Spanish by Michelle María Early Capistrán. Click here to read the original article in English.
El desierto central de Baja California, en el noroeste de México, es tan bello como inhóspito. El imponente paisaje está dominado por cardones (Pachycereus pringlei) milenarios y cirios (Fouquieria columnaris) de aspecto surrealista. Durante los veranos calcinantes las temperaturas frecuentemente rebasan los 50°C para luego caer bajo 0°C en el invierno. La lluvia alcanza, en promedio, escasos 100–300mm al año. Este desierto se sitúa entre las aguas frías del océano Pacífico y las aguas subtropicales del Golfo de California. Los mares son ricos y abundantes: son hogar de cinco especies de tortugas marinas, una gran diversidad de mamíferos marinos—entre ellos la ballena gris (Eschrichtius robustus), que se reproduce en las lagunas del Pacífico—e innumerables peces e invertebrados.
Los seres humanos han ocupado este ambiente extremo durante al menos 12,000 años. Los Cochimí eran un pueblo dedicado a la recolección, la pesca y la cacería, y se movían con el paso de las estaciones entre las fuentes de agua y los recursos en mar y tierra. Tras la llegada de los europeos en el siglo 18, la población Cochimí cayó un 90 por ciento en menos de dos generaciones como resultado de las epidemias y las hambrunas causadas por la sedentarización forzada. Durante los siglos posterios surgió una sociedad multiétnica, a veces conocida como los Californios, conformada por los descendientes de los Cochimís y de las diversas olas de inmigración procedentes de otras regiones de México, Europa, Estados Unidos, China y Japón. Se establecieron en rachos y comunidades dispersas alrededor de la península. Hasta el día de hoy la densidad poblacional de la región está entre las más bajas del mundo, con unas dos personas por kilómetro cuadrado.
Durante los últimos diez año, he tenido la gran fortuna de trabajar en el desierto central y de aprender de las personas que no solo han sobrevivido sino que han prosperado en este ambiente inhóspito, en gran medida por su conocimiento detallado del entorno natural. Mis colegas y yo hemos trabajado con maestros pescadores en ambas costas para intentar reconstruir cómo eran los océanos en el pasado y cómo han cambiado. La comunidad científica puede subestimar la magnitud de la biodiversidad o la abundancia pasada si la investigación se limita a los datos ecológicos, que en esta región generalmente abarcan menos de 30 años. Este fenómeno se conoce como “síndrome de desplazamiento de la línea base”. Durante milenios las tortugas marinas, y en particular la tortuga prieta (Chelonia mydas)—conocida localmente como caguama o caguama prieta—han tenido un papel clave como alimento y medicina para los habitantes de esta región. Los pescadores de mayor edad observaron mares muy distintos a los que conocemos hoy en día, y su conocimiento de cómo han cambiados las poblaciones de caguama y sus hábitats a lo largo del tiempo es primordial para entender el presente y abordar retos futuros.

Don Carlos comenzó a trabajar como pescador de caguama (o “caguamero” como se les conoce localmente) en la costa del Pacífico a inicios de la década de 1940. Su papá y él pasaban semanas en una isla deshabitada en la laguna Ojo de Liebre, arponeando caguamas desde una canoa pequeña. La laguna se caracteriza por sus canales profundos y sus bajos extensos, por lo que la pesca de caguama requería no solo habilidad en la navegación, sino también un conocimiento preciso de los vientos, las corrientes y las mareas. El más mínimo movimiento en la superficie impedía la visibilidad, de manera que solo se podía pescar durante mareas muertas, con viento en calma y aguas tranquilas. Las caguamas capturadas se fileteaban, se salaban y se secaban para hacer cecina o machaca, y se producía aceite con la grasa. Puesto que no había fuentes de agua dulce, fabricaron un destilador con tambos metálicos y tuberías de cobre para destilar el agua de mar. Los viajes duraban hasta que juntaran suficiente carne seca para que hacer rentable el viaje al pueblo más cercano, El Arco.
Viajaban un día y medio en mula o burro, cargados con hasta 20 kilos de carne seca de caguama que podría durar meses sin echarse a perder. La carne serviría de alimento en los ranchos o campamentos mineros del árido interior de la península. En El Arco vendían o truequeaban la carne por provisiones como frijoles, arroz, café o harina de trigo. En aquellos tiempos, varios factores limitaban las capturas. La demanda de carne de caguama se limitada a unos pocos pueblos o ranchos con contados pobladores. La pesca requería conocimientos detallados de la laguna y del díficil arte del arponeo, además de que conllevaba grandes riesgos. Asimismo, don Carlos y su papá eran los únicos pescadores en al menos 50 millas náuticas a la redonda.
Don Ignacio llegó a la región de las grandes islas del Golfo de California en 1950. Su familia viajó en burro durante dos semanas, de un oasis o manantial a otro, buscando sitios prometedores para la pesca. En sus primeros días como pescador, había tripulaciones (conocidas localmente como equipos) de dos o tres personas que remaban durante horas—o incluso días—a campos pesqueros aislados, donde se quedaban hasta que llenar sus embarcaciones de caguamas o hasta que se las acabara la comida o el agua. La habilidad del navegante era de vital importancia: era quien debía llevar a la tripulación a buen puerto en la peligrosa costa desértica. Su conocimiento de las corrientes traicioneras o los cambios en el viento, y su habilidad para predecir la llegada de tormentas o ventarrones, podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los viajes eran cortos cuando la pesca era buena, y peligrosamente largos cuando las capturas eran pocas o si los vientos o las tormentas los mantenían en tierra. El conocimiento detallado del mar, las islas y el desierto les ayudaba a hacer rendir el agua, que debían cargar con ellos y a veces suplementar de pequeños manantiales o pozas estacionales. La cacería también permitía estirar las raciones de comida. Los pescadores podían hacer tortillas de harina con aceite de caguama y agua de mar, y el venado bura (Odocoileus hemionus) o el borrego cimarrón (Ovis canadensis) brindaban carne que se podía comer en el campamento o secar para hacer machaca.
En aquellos años, los pescadores capturaban las caguamas con un método altamente selectivo: el arponeo. Este arte, basado en la observación cuidadosa de la biología y el comportamiento de las tortugas marinas, requería muchísima habilidad pues las tortugas debía capturarse y venderse vivas. Las tripulaciones trabajaban de noche, con una lámpara de aceite sobre la proa para iluminar la superficie del agua. El arponero le señalaba las direcciones al timonel para lanzar el arpón con la fuerza suficiente para perforar el caparazón sin romperlo ni dañar los pulmones. En los meses de verano, cuando las tortugas son más activas y pasan tiempo cerca de la superficie, se usaban arpones ligeros y cortos. En los meses de invieron, cuando las tortugas se movían menos y pasaban largos ratos adormiladas en el fondo marino, se usaban arpones largos con peso en las puntas.
Las caguamas se mandaban a la venta cerca de la frontera con E.U.A., a unos 800 kilómetros de distancia. El viaje, que se hacía atravesando el desierto en caminos de terracería, podría durar entre dos días y dos semanas según las condiciones del terreno. En las comunidades alejadas, las caguamas eran un alimento básico: un solo ejemplar fácilmente podía alimentar a 20 personas, y la carne se podía salar y preservar durante semanas. No se desperdiciaba nada. El aceite se usaba para cocinar y como medicina, y se usaba cada parte del animal: incluso el caparazón podía hervirse hasta obtener una consistencia gelatinosa. Las pequeñas poblaciones humanas, las dificultades de la captura y del transporte y la limitada demanda de mercado mantenían las capturas en ciertos niveles. Sin embargo, pronto todo cambiaría.

A partir de la década de 1960, el crecimiento de las ciudades en la frontera norte de México aumentó la demanda de carne de caguama. Asimismo, la introducción de redes especializadas permitió capturar tortugas con gran facilidad y en números cada vez mayores. Los motores fuera de borda, con aumentos progresivos en los caballos de fuerza, le permitían a los equipos desplazadarse más lejos y más rápido, a la vez que reducían el riesgo de quedarse atrapados en ventarrones o corrientes fuertes. A inicios de la década de 1970 se construyó la carretera transpeninsular pavimentada, y el viaje que antes duraba días o semanas se redujo a menos de un día. Esta “tormenta perfecta” de demanda de mercado, acceso a los mercados y mejoras en la tecnología y las artes de pesca condujeron a capturas masivas, y la población llegó al borde de la extinción en menos de dos décadas.
Mediante el trabajo colaborativo con los pescadores hemos reconstruido casi 70 años de tendencias poblacionales de caguama en la región, integrando el conocimiento ecológico local con datos de monitoreo ecológico. Sin duda hay buenas noticias: las poblaciones de caguama están creciendo tras más de 40 años de esfuerzos de conservación (las principales playas de anidación en el sur de México están protegidas desde 1980 y todas las especies de tortuga marina en México están en veda desde 1990). No obstante, las poblaciones aún lo han llegado a los niveles de línea base históricos. Asimismo, el cambio climático generará riesgos cada vez mayores para las tortugas marinas, y estos riesgos serán aún más dificiles de contrarrestar que los impactos humanos directos. Conforme las comunidades pesqueras y las tortugas marinas se enfrentan a los retos de un planeta en proceso de cambio acelerado, el conocimiento acumulado a lo largo de generaciones será fundamental para trazar rumbos hacia el futuro.
Aprende más:
Lectura adicional (en inglés):
Early-Capistrán, M. -M., E. Solana-Arellano, F. A. Abreu-Grobois, N. E. Narchi, G. Garibay-Melo, J. A. Seminoff, V. Koch et al. 2020. Quantifying local ecological knowledge to model historical abundance of long-lived, heavily-exploited fauna. PeerJ 8: e9494. https://doi.org/10.7717/peerj.9494